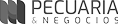La acuaponía como tal todavía no se desarrolla plenamente en Paraguay, salvo algunos casos, entre los vinculados a trabajos de investigación o de manera tímida en asociaciones de piscicultores que de pasar a una propuesta de rubro de autoconsumo se integró como valor agregado a la producción. Pese a su limitada difusión, prácticamente hay coincidencia en que se trata de un rubro con gran potencial y una actividad que invita a la adhesión por los beneficios que trae consigo, tanto en lo económico como en lo social.
Para conocer más sobre esto, Campo Agropecuario contactó con la Dra. Susana Barúa, especialista en piscicultura y con vasta experiencia en programas y proyectos vinculados a la acuicultura. Primeramente, explicó que la acuaponía viene a ser la integración, donde se combina la producción de peces con la de plantas, sin utilizar suelo. “Todo se produce en el agua, entonces ahí tenemos, integramos una producción que vendría a ser la piscicultura con la hidroponía, ahí la gran ventaja es la optimización en la utilización del agua”.

Otras características habituales de esta práctica son su desarrollo preferentemente en zonas urbanas, en países como Taiwán, Tailandia o de Europa, principalmente por la limitante de agua, una realidad diferente a la nuestra y que quizás sea uno de los motivos por lo que todavía no se difunde tanto. De hecho, reconoció que la piscicultura como tal no es un rubro tradicional. En el caso de la hidroponía, técnica para cultivar plantas sin uso de suelo, sino por medio de una solución mezcla de agua y nutrientes.
Pese a que se pudiera pensar que el concepto de acuaponía es nuevo, realmente se trata de una técnica milenaria, pues los antecedentes se remontan a su práctica por parte de nativos aztecas, alrededor del año 1.000 d. C., con el empleo de bolsas en el agua, explicó la especialista. El proceso, siguió, básicamente implica la alianza de peces con hortalizas y vegetales. Tras alimentarse, los individuos ictícolas excretan residuos, tales como nitritos que pueden ser tóxicos para ellos, pero que las plantas pueden aprovechar como nutrientes.

Esto surge gracias, prosiguió, gracias a la recirculación del agua. “Como hay una recirculación del agua, los residuos eliminados van hasta las tuberías donde están las hortalizas, ejemplo la lechuga, y estas absorben como fertilizantes. Es un sistema de producción donde van conectados plantas y peces”, reiteró. Si bien existen algunas experiencias a campo, también se conocen de varias investigaciones, sobre todo en universidades. Citó el caso de Brasil, en donde se aplica un criterio diferente al introducir un esquema sin recirculación.
“Los peces se alimentan y eliminan residuos. El agua va a un tanque de 1.000 litros y ahí se separan todos los nutrientes y toda materia que pueda, de alguna u otra manera, variar el equilibrio. Eso queda en el tanque y todos los fertilizantes van hacia las plantas, pero se corta el circuito ahí. El objetivo con este esquema sería probar mayor eficiencia, porque si hay alguna variación en la calidad de agua, eso que vuelve de las plantas, a los peces, puede causar mortalidad. Caso contrario, quedan para las plantas, sin variar la producción en la piscicultura”.
Explicó igualmente que existe otras investigaciones en escuelas agrícolas y universidades, para tesis. Mientras, en lo que concierne a casos productivos, todavía está en ciernes, en forma muy puntual. “La hidroponía ya está utilizando tecnología de punta, como por ejemplo en Nueva Asunción, en Luque o Itá, que producen lechuga, rúcula, etcétera. La hidroponía sí está bien desarrollada e incluso con nichos de mercado selectos para los consumidores. Pero acuaponía estaría en proceso más adelante”, reafirmó.
Mientras, se sigue desarrollando la piscicultura incorporando otras actividades. Un caso exitoso señalado por la entrevistada es el de la Asociación de Piscicultores de Coronel Bogado (Itapúa) en donde se integró con la producción tradicional de hortalizas para dar valor agregado a través de la gastronomía. Así, se elaboraron propuestas culinarias como empanadas, hamburguesas, chorizos, croquetas y otras más, con lo cual generaron más ingresos con ventas en ferias que si hubieran comercializado pescado fresco de manera directa.
“Lo que es importante resaltar es que la piscicultura tiene gran impacto también al integrar con otros rubros, con la horticultura, mediante acuiponía, que permite regar con fertilizante orgánico a nuestras hortalizas. Pero también se pueden combinar con otras actividades, como la ganadería. Si bien, la piscicultura no es un rubro tradicional, tiene un gran impacto en lo social, en lo ambiental y la renta. Pero aún falta mucha difusión. Un empoderamiento también de las autoridades hacia la piscicultura, teniendo en cuenta todas sus bondades”, concluyó.
Si bien faltan actualizar datos, se destaca en nuestro país varios logros en piscicultura, tales como de producir unas 200 toneladas a rondar las 20.000 toneladas de pescado en casi 25 años. El consumo per cápita de 3,6 kg/año, en el 2000, pasó a 7,2 kg/año. Para corregir sería aumentar la cantidad de especialistas, más capacitación, insistir en diversificar rubros y su aprovechamiento en el almuerzo escolar, generando impacto positivo en la alimentación y nutrición de los niños y adolescentes, al tiempo de contribuir a generar dinamismo en la producción.